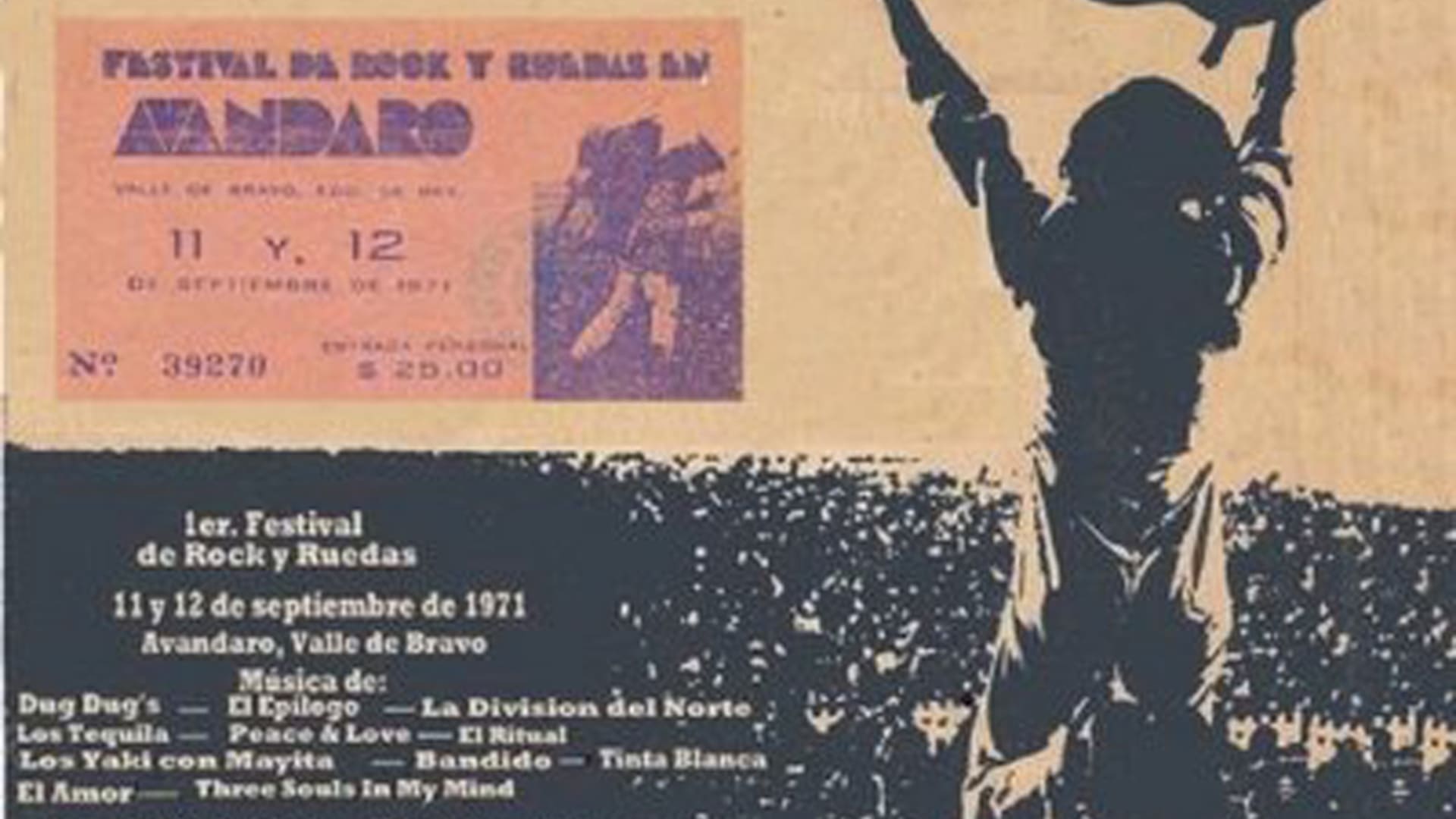Hoy recibí mi newsletter matutina y, entre titulares sobre inteligencia artificial, criptomonedas y nuevas startups, hubo un artículo que me hizo detenerme. No hablaba de cohetes, ni de robots, ni del nuevo gadget de moda. Hablaba de bebés. De bebés “diseñados” genéticamente. Y no por científicos en un laboratorio estatal, sino por empresas financiadas por los mismos multimillonarios que están transformando cada rincón de la tecnología.
La nota contaba cómo una nueva ola de compañías de biotecnología está trabajando en la posibilidad de editar embriones humanos para prevenir enfermedades hereditarias. Hasta ahí, podría sonar como una buena noticia. ¿Quién no querría evitar el sufrimiento de un hijo? Pero conforme avanzaba la lectura, la sensación de inquietud crecía. Porque lo que parecía un avance médico también tenía otra cara: la del control, la selección y, eventualmente, la desigualdad.
Empresas impulsadas por fondos tecnológicos en Silicon Valley están apostando millones de dólares para desarrollar algoritmos que analicen decenas de genes y predigan rasgos como inteligencia, estatura, propensión a enfermedades o incluso características físicas. Luego, los padres podrían “elegir” cuál de sus embriones tiene mejores probabilidades de éxito en la vida. Y con ello, el azar —ese ingrediente tan humano de nuestra existencia— comenzaría a desaparecer del proceso de nacer.
Lo más impactante es que esto no es futuro lejano. Ya existen compañías que ofrecen análisis genéticos para selección de embriones y otras que, aunque todavía no editan ADN humano, tienen la mira puesta en hacerlo apenas las regulaciones lo permitan. Algunas incluso están explorando países con leyes más laxas para comenzar sus pruebas.
Aquí es donde la reflexión se vuelve incómoda: si el dinero ya puede comprar educación, salud, viajes y oportunidades, ¿qué pasará cuando también pueda comprar una ventaja genética desde bebés?
Imaginemos un escenario dentro de 20 o 30 años. Niños nacidos con una genética optimizada desde bebés, es más, desde el embrión: sin predisposición a enfermedades, con una inteligencia ligeramente superior al promedio y una salud física diseñada para rendir más. Bebés que, además, crecerán en hogares con acceso a la mejor educación y los mejores contactos. Del otro lado, millones de personas seguirán naciendo de manera “natural”, con todas las incertidumbres, errores y limitaciones que eso implica. ¿De verdad estamos preparados para una humanidad dividida no solo por la economía, sino por la biología?
La ciencia, sin duda, tiene un enorme potencial. Erradicar enfermedades genéticas sería uno de los logros más impresionantes de nuestra era. Pero como suele ocurrir con la tecnología, la línea entre el bien y el exceso se cruza sin darnos cuenta. Lo que empieza como una búsqueda por curar puede terminar en una competencia por mejorar. Y en una sociedad obsesionada con el rendimiento y la productividad, ¿quién marcará el límite?
La pregunta es profunda y, al mismo tiempo, práctica: ¿quién controlará el acceso a estas tecnologías? Si solo los más ricos pueden costearlas, estaríamos creando un círculo perfecto de privilegio genético: los hijos de los poderosos serían no solo más ricos, sino literalmente más fuertes, más sanos y más capaces. No por mérito, sino por diseño.
Y mientras la biotecnología avanza más rápido que la legislación, los dilemas éticos siguen quedando atrás. No existe consenso global sobre hasta dónde se puede llegar con la edición genética humana. Países como Estados Unidos prohíben la manipulación de embriones, pero otros, con regulaciones más laxas, podrían convertirse en centros de esta nueva industria. La frontera científica se está desplazando hacia donde el dinero y la ley lo permitan.
Lo más paradójico es que, en nombre del progreso, podríamos estar regresando a una forma moderna de eugenesia. Una donde no hay imposición estatal, sino decisión privada. Una donde el criterio no es la raza ni la pureza, sino el poder adquisitivo. Y eso es, quizás, aún más peligroso.
Pienso en cómo los avances médicos del siglo XX nos permitieron vivir más y mejor, pero también en cómo cada salto tecnológico ha traído nuevas brechas. La diferencia ahora es que hablamos de modificar la base misma de lo que somos. No de un medicamento o una prótesis, sino del código que nos define.
La genética podría ser el nuevo lujo. Uno que, como todo lujo, empezará en las manos de quienes pueden pagarlo. Y cuando esos niños crezcan, la brecha entre ellos y el resto no será solo económica o educativa, sino biológica. Un muro invisible, pero infranqueable.
Tal vez, como humanidad, no estemos listos para decidir quién merece nacer con ventajas. Y sin embargo, el reloj ya empezó a correr.
Si quieres leer la nota que inspiró esta reflexión, puedes encontrarla aquí:
https://www.wsj.com/tech/biotech/genetically-engineered-babies-tech-billionaires-6779efc8